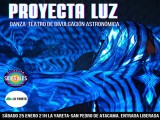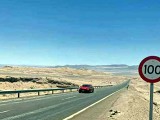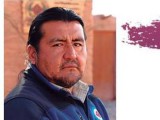El camino hacia el reconocimiento de los derechos educativos de los pueblos originarios en Chile ha sido un proceso lento y no exento de obstáculos. En 1993, con la promulgación de la Ley Indígena N°19.253, Chile acepta que los pueblos originarios deben ser educados en su lengua y cultura, incorporando el Programa de Educación Intercultural Bilingüe (desde 1996) para este propósito. Esta ley, en conjunto con la ratificación del Convenio 169 de la OIT en 2008, implicó que el país se alineara normativamente con los estándares básicos internacionales en esta materia.
Otro avance significativo fue agregar a la interculturalidad como principio fundamental del sistema educativo nacional, consolidado en 2009 con la promulgación de la Ley General de Educación (LGE). Estas regulaciones, que solo cumplen parcialmente las expectativas del mundo indígena, fueron altamente debatidas por diversos sectores políticos y sociales.
Si bien a partir de 1996 se implementan acciones educativas en establecimientos con alta matrícula de estudiantes indígenas, desde 2010 el Sector de Lengua Indígena es obligatorio en escuelas con un 20% de población estudiantil indígena, a cargo de una dupla pedagógica compuesta por un educador tradicional, elegido por su comunidad, y un profesor mentor.
Los educadores tradicionales, reconocidos por el Decreto 301, son agentes clave en la promoción de la interculturalidad dentro de las escuelas, desarrollando propuestas pedagógicas pertinentes a las lenguas y culturas de sus pueblos.
Actualmente, y previo a una consulta indígena realizada el año 2018, el Mineduc implementa la asignatura de Lengua y Cultura de los Pueblos Originarios Ancestrales en los establecimientos que han atendido la normativa. Sin embargo, hay aún establecimientos escolares que no han asumido el mandato y compromiso establecido por el Estado chileno.
A más de 30 años de los compromisos adquiridos por el Estado, la pregunta central no debería ser cómo organizar la planificación escolar o financiar a los docentes, aspectos que el Mineduc ha abordado de manera gradual. Lo crucial es comprender cómo transversalizar un enfoque intercultural que vaya más allá de asignaturas específicas y cómo garantizar el pleno desarrollo cultural de cada pueblo.
La focalización de ciertos establecimientos en contenidos interculturales, sin una transformación sistémica, perpetúa una educación segmentada y refuerza la idea de un ‘Chile aparte’, donde la cultura indígena es vista como folclor o exotismo. Esta situación evidencia una deuda histórica del Estado y la urgencia de avanzar en el reconocimiento y reparación de los daños causados a los pueblos originarios.
El debate sobre la educación intercultural nos invita a reflexionar sobre las profundas desigualdades que persisten en nuestro sistema educativo. La deuda histórica con los pueblos originarios es una manifestación más de estas desigualdades.
Para avanzar hacia una sociedad más justa y equitativa, es necesario preguntarse si vale la pena continuar excluyendo los saberes ancestrales de los pueblos originarios.
Para promover un diálogo intercultural, es indispensable reconocer la diversidad cultural y lingüística de las y los estudiantes en Chile. La educación intercultural no es solo una cuestión de inclusión, sino un camino hacia la construcción de una sociedad más democrática que promueva el respeto y diálogo entre las culturas que conviven en el aula.
Las políticas educativas dirigidas a los pueblos originarios llevan muchos años de implementación y están basadas en normativas nacionales e internacionales suscritas por Chile. En este contexto, es preocupante lo extemporáneo de los puntos de la supuesta polémica: aspectos operativos (planificación) y pedagógicos.
¿Se debe volver, una y otra vez, a convencer a un sector de la sociedad del valor de las lenguas indígenas, del conocimiento ancestral y de incorporar agentes de las comunidades en las escuelas? Este es un indicador de los vacíos educativos existentes, a todo nivel, y de la gran tarea que existe por delante, en la que la evaluación práctica e instrumental de una materia o contenido sea para transformar la convivencia social y reconocernos como iguales en nuestras diferencias. No perdamos el foco.