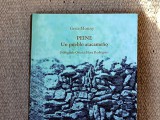La rosa del año crece en los linderos de los huertos del valle del Jere y el Bosque Viejo, en la parte baja de Toconao. Los kunza que vivieron las tierras que hoy son de los lickanantai le pusieron lugar de piedras, un nombre bastante descriptivo.
Este rosal no es una planta generosa, apenas da un par de flores por año, pero puede que sea precisamente ese el secreto de su grandeza. O tal vez resulte del sol cayendo a plomo un día y otro sobre el rosal y todo lo demás, o de la aparente hostilidad del medio, o quién sabe, puede que venga de la escasez de agua, aunque los rosales reciben hoy riego para asegurar su vida. Estamos en Atacama, el desierto más seco del mundo, un lugar en que pueden pasar 20, 30 o hasta 40 años entre lluvia y lluvia. 160.000 kilómetros cuadrados que marcan un estremecedor récord: aseguran que en su zona central llegaron a pasar 400 años de una lluvia a otra.
En estado silvestre crecen donde otras plantas no son capaces de prosperar, pero en Toconao la rosa del año se cultiva como un sembrío. Exige mil y tantas atenciones para acabar ofreciendo un magro botín en forma de una o dos flores escuetas y chicas que los vecinos recogen y guardan con mimo. Eso es todo, y sólo una vez al año. La temporada dura apenas un mes y acaba precisamente estos días, terminando noviembre. Hace una semana todavía encontré un capullo formándose en uno de los siete rosales que Patricia Pérez ha plantado frente a la puerta de su casa, en Toconao. "Es la primera flor que cultivaron nuestros antecesores", me dice. La rosa que tengo delante es pequeña, de un leve color rosa pálido, como un pompón de algodón. Patricia la cortará en unos días y la pondrá a secar en la oscuridad. Luego guarda los pétalos en recipientes herméticos, lejos del alcance de la luz, que acaba cerrando el círculo para ser primero fuente de vida y finalmente su peor enemigo.
El primer baño que los lickanantai daban a sus recién nacidos se hacía en una infusión de rosa del año, lo que asegura que el espíritu queda unido al cuerpo. La práctica sigue viva en algunas familias, como la de Patricia, pero el destino final de la rosa es cada día más mundano. Se agrega a ensaladas y a la repostería tradicional de la zona, incorporándose a panqueques, tortas de quinua, flanes de chañar y algarrobo... pero sobre todo se prepara en infusión. No da mucho color, pero el resultado es sutil, elegante, largo y envolvente. También es relajante. Rodolfo Guzmán la utiliza desde hace tiempo en la cocina de Boragó, en Santiago de Chile. Su última propuesta es un sándwich helado que combina rosa del desierto con cachiyuyo, otra planta del desierto, y también la recuerdo en un falso yogur de pajarito.
Atacama es un vivero de sabores largamente explotado por la cocina tradicional y la rica rica y el chañar son sus principales exponentes. Patricia me lleva a recorrerlo camino de las alturas de Socaire, donde se cultiva una papa con nombre propio. Son casi 100 kilómetros de majestuosa inmensidad; no hay vacío ni soledad en medio de tanta y tan sobrecogedora grandeza. En el camino se desvía para mostrarme sus zonas de recolección y cultivo. Ha convertido Atacama en un gigantesco huerto que se ocupa de limpiar, podar, repoblar y recolectar. La veo retirar basura, podar las puntas de una mata de rica rica —"nunca más de 10 centímetros"— y revisar las plantas, la escucho hablar y pienso si no será un yatiri, nombre que distinguía a los chamanes y sanadores de los lickanantai. Dice que no, aunque cree que su abuela pudo serlo. Ciertos conocimientos se transmiten por aquí de madres a hijas.
Los minúsculos frutos de la rica rica, envasados igual que la rosa bajo la marca La Atacameña, que Patricia acaba de crear, trasladan a la mesa tenues aromas mentolados, cada día más apreciados en la cocina chilena. Lo mismo sucede con el chañar, un jarabe preparado con los frutos de un árbol silvestre endémico de Atacama.