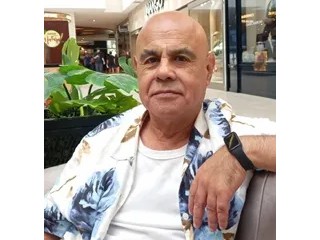Creo que las primeras veces que asistí a un tipo de turismo en territorios indígenas fue cuando concurríamos a la cocha de Pica, al pueblo de Matilla y sus ricos alfajores, al santuario de la Tirana y su sincretismo religioso entre otras muchas visitas a los cercanos pueblos andinos que se encuentran en las cercanías de Iquique.
No existía aun un turismo indígena como tal, pero teníamos en nuestro territorio las bondades de termas, gastronomía y al mundo andino en su devenir cotidiano frente a nuestra ciudad, por lo tanto, nuestras excursiones familiares, con amigos y posteriormente en modo viajero profesional fueron parte de nuestras vidas desde pequeños.
Luego vendrían las primeras experiencias en el mágico mundo de San Pedro de Atacama y desde ahí directamente hacia el mundo andino de Perú y Bolivia.
En este viaje hacia Cuzco, Machu Pichu, Sacsayhuamán, Ollantaytambo, el ayllu de Chincheros y Puno en Perú también me permitió llegar hasta el lago Titicaca a visitar a los Uros y me mostró en su conjunto la riqueza del mundo andino en su versión más potente.
Ya mayor comencé a conocer los planes de desarrollo turístico de los Kuna de Panamá a modo de Planes Maestros en donde se detallaban actividades pensadas al menos para los próximos cinco años dentro de un plan quinquenal, o sea una planificación en torno a los recursos, actividades, superación de brechas, relaciones sinérgicas con actores públicos y privados y la puesta en valor de sus patrimonios culturales, naturales inmateriales y materiales. Lo mismo ha ocurrido en el Perú en donde el turismo indígena tiene grandes y pequeñas expresiones.
La realización de un proyecto entre CORFO y la USACH en torno a un circuito de turismo indígena en la región metropolitana me trajo de vuelta a las posibilidades de realizar un proyecto de esta naturaleza en un medio urbano tan imponente como la principal región de nuestro país. Contactamos a organizaciones Aimaras, Mapuche y Rapanui y las convocamos a diseñar este circuito.
Los aimaras determinaron que su patrimonio para poner a disposición del proyecto fuese el Pucara de Chena, en el límite de las comunas de Calera de Tango y San Bernardo. En tanto la organización mapuche de Peñalolén Folilche Alflaai colocó a disposición del proyecto su ruca en donde se realizaban distintas actividades, como por ejemplo la atención de una machi que venía del sur. Por su parte la organización Rapanui dispuso de un terreno para efectuar sus actividades y en el mismo realizar un curanto tradicional, entre otras actividades.
El mismo proyecto preveía un viaje a Perú a realizar actividades de benchmarking o de observación de las mejores prácticas para comparar destinos turísticos similares y mejorar lo realizado en Chile en esa época, viaje que tuvo como destino el atractivo Cuzco.
Entre tanto en las últimas décadas en el norte de Chile, entre los aimaras y quechuas de las regiones de Arica Parinacota y Tarapacá comenzaron a desarrollarse pequeñas propuestas denominadas emprendimientos, los cuales no han podido desarrollarse en forma cuántica ni exponencial debido a problemas de falta de conocimientos en la gestión, ausencia de instrumentos públicos o privados que permitan financiar o cofinanciar las propuestas adecuadamente, la ausencia de productos turísticos terminados y con estándares para el mercado nacional e internacional, así como también la falta de capital humano indígena que pueda administrar exitosamente los mismos.
Si pudiéramos considerar algunos eventos de las regiones de Arica Parinacota y Tarapacá como turismo indígena, aunque sean gestionados en conjunto con instituciones del gobierno local como son los carnavales andinos de ambas regiones y la feria andina de la ciudad de Iquique, podríamos coincidir que el mundo andino llena las calles y recintos de ambas ciudades recibiendo estos miles de visitas durante los días en que se desarrollan. El carnaval del sol de Arica, el carnaval andino de Iquique y su feria andina generan un enorme sincretismo urbano en donde los capitales culturales andinos atraen a un gran publico y en donde los actores provienen no solo del país, sino que también desde Bolivia y Perú.
En el caso de San Pedro de Atacama en la actualidad, las comunidades indígenas de ambas áreas de desarrollo indígena administran importantes recursos patrimoniales naturales y culturales, siendo mucho más competitivos con los empresarios foráneos aun cuando los recursos económicos involucrados y la capacidad de gestión de estos últimos en materia de gastronomía, hotelería y ofertas de tours son cualitativa y cuantitativamente mayores.
La solución a esta diferencia la han buscado las propias comunidades al administrar en forma conjunta los patrimonios pertenecientes a un ayllu o a un conjunto de estos, al perfeccionamiento adquirido por las nuevas generaciones, a la calidad del patrimonio natural y cultural puesto en valor para el disfrute de los visitantes, aspectos que en conjunto consiguen generar un valor agregado a estos recursos turísticos y la gestión indígena sobre los mismos.
De otro lado, esto se fortalece con la acción generada desde el municipio de San Pedro de Atacama, institución que cuenta con un departamento de turismo con profesionales formad@s en dicha área y con un alcalde que históricamente ha privilegiado el estudio y desarrollo de los capitales turísticos Likan Antai. De hecho, bajo su dirección en el programa Orígenes realizamos una importante investigación en el ADI Alto el Loa. Personalmente y en conjunto con un destacado equipo realizamos investigaciones para proponer un modelo de turismo sostenible en dicha área de desarrollo indígena.
En tanto, las comunidades del área de desarrollo indígena Atacama la Grande, tales como Río Grande, Machuca, San Pedro de Atacama, Toconao, Talabre, Camar, Socaire, Peine, Checar, Yaye, Poconche, Tulor, Larache, Séquitor, Solcor, Solor, Catarpe, Quitor y Coyo, las que se agrupan en torno al Consejo de Pueblos Atacameños y según la encargada de la oficina de turismo de la municipalidad, la ingeniera en turismo Lisette Escares, desempeñan un papel fundamental en la gestión y administración de los recursos y territorios ancestrales.
Queda por observar el estado actual del arte con relación a este tipo de turismo indígena desarrollado por las comunidades en torno a su patrimonio y a las mismas actividades generadas por empresarios particulares con mayores capitales, capacidad de gestión empresarial y profesionales del área con formación técnica o profesional.
Ya en la región de Atacama la realidad presenta aun menos desarrollo y proyectos plausibles de considerar como de alto impacto en materia de gestión y desarrollo de productos turísticos, aun cuando el territorio presenta un rico escenario en materia de patrimonio natural. Tuve la posibilidad el año pasado de participar en las ceremonias del solsticio de invierno de comunidades Diaguitas, quienes se esfuerzan por redescubrir su patrimonio cultural inmaterial y su relación con el territorio y su ancestralidad, restando aun el poder generar productos turísticos que impacten a la región en su conjunto y a visitantes nacionales e internacionales, aun cuando pude advertir en sucesivas visitas a la región que se cuenta con una gran variedad de recursos turísticos que van desde el mar hasta la cordillera.
Si saltamos hacia el océano pacifico nos encontramos con otro destino turístico único caracterizado por el pueblo Rapanui, en donde después de la pandemia del COVID 19, ha retomado su potente apertura hacia los mercados nacionales e internacionales, con productos turísticos muy valorados por los visitantes y generados tanto por miembros de la comunidad, empresarios chilenos y extranjeros y por distintos consorcios y empresas internacionales.
He podido apreciar in situ tanto la belleza de la isla como así también las actividades que realizan jóvenes en materia de danzas, hospitabilidad tanto en restaurantes como en hoteles, guiados en diversos tours, generando la actividad muchos y diversos puestos de trabajo para la población local, así como también la formación educativa al respecto y orientada hacia niños y jóvenes de la isla.
Ya en territorio Mapuche si bien existe una oferta en materia de actividades relacionadas con la medicina, cabañas familiares, gastronomía y diversas actividades del mundo mapuche, la situación política y social de las regiones del Bio Bio y la Araucanía impiden un turismo más intenso en estas, toda vez que existen detractores en las mismas comunidades respecto de esta actividad.
A la luz de esta actividad, han surgido a nivel nacional diversas agrupaciones bajo el concepto de organizaciones, corporaciones que buscan orientar y fortalecer este tipo de turismo basado en turismo de respeto, social, cultural y sostenible que permita no solo un desarrollo económico a partir de estas actividades sino que además el fortalecimiento cultural de los gestores y sus comunidades, asegurando así la fortaleza de las estructuras ancestrales indígenas y los procesos de reetnificación en el marco del etnodesarrollo.